Sevilla.
Álvarez Duarte trabaja en una nueva teoría sobre la autoría de la Esperanza.
La autoría de la imagen mariana de mayor devoción de la semana santa sevillana sigue siendo un misterio. La histórica atribución a la roldana defendida por Hernández Díaz ha dado paso a otras teorías que no suelen alejarse del foco del gran taller de Pedro Roldán. Álvarez Duarte avanza un paso más y señala al creador utrerano Francisco Antonio Ruiz Gijón.
¿Quién hizo la Macarena? ¿Qué manos tallaron a la Esperanza más universal? ¿De dónde vino ese rostro de dolor amortiguado que se escapa de su paso perfecto en la Madrugá? ¿Quién pudo tallar una faz que se muda con la luz y las horas? La autoría de una de las imágenes más veneradas dentro y fuera de los muros de Sevilla sigue siendo una incógnita sin resolver por todos los tratadistas e historiadores que se han ocupado del tema, una Gioconda pasionista que esconde uno de los más hermosos enigmas de la Semana Santa de Sevilla. De Montañés a Montes de Oca, de Mesa a Blas Molner, todas las atribuciones –más o menos afortunadas– han tenido cabida en este rompecabezas de autorías para intentar desenmarañar el enigma.
Pero este misterio podría encerrar una clave oculta, según la aportación del imaginero Luis Álvarez Duarte, en la aún desconocida relación entre el frondoso taller de Pedro Roldán y el escultor utrerano Francisco Antonio Ruiz Gijón, autor de ese cristo monumental, El Cachorro, que cierra el mejor catálogo de los grandes crucificados del primer Barroco. En cualquier caso, ningún documento acredita la mano o taller que alumbró esta imagen enigmática que sigue dándonos pistas aquí y allí, revelándonos parecidos, gestos, improntas y parentescos en otras esculturas devocionales y en figuras secundarias sin que, a ciencia cierta, seamos capaces de adscribirla con plena seguridad a la firma definitiva.
Podemos encontrar rescoldos de su suspiro en la Dolorosa del impresionante grupo del Descendimiento del actual retablo de la parroquia del Sagrario de la Catedral, que fue contratado por el taller de Pedro Roldán para la hermandad de los Vizcaínos en la perdida Casa Grande de los franciscanos que se levantaba en lo que hoy es Plaza Nueva. Hallamos retazos de su gesto en la Piedad de Santa Marina, también en las imágenes secundarias que la acompañan en el misterio de la Mortaja o un parecido asombroso y revelador en otras imágenes más lejanas como los Nazarenos de La Algaba y de la localidad gaditana de San Fernando, que tampoco están documentados. Pero cuando creemos atrapar su personalidad en otro rostro, cuando sentimos la certeza de tenerla en nuestra mano, vuelve a escapar y a sembrar interrogantes; a abrir nuevos caminos, otras sendas para una investigación que, al final, siempre acaba rondando el entorno de uno de los talleres más prolíficos de la segunda mitad del Siglo de Oro.
 Dejando al margen las teorías más valientes o menos fundamentadas que la acercan a otras gubias, esta espiral cada vez más enroscada conduce una y otra vez al inmenso taller de Pedro Roldán. Todo gira en torno a esta figura fundamental que no ha sido del todo valorada por la Historia del Arte y sucede en fama a Martínez Montañés revisando el naturalismo de la primera mitad de la centuria en favor de un impresionismo escultórico que va a tener extraordinaria difusión hasta rozar la fabricación en serie de ciertos modelos. En cualquier caso, y a pesar de su evidente cercanía física y estilística, ya quedó hace tiempo atrás la dudosa atribución a la Roldana, la hija del maestro, reforzada por el prestigio de la figura totémica de José Hernández Díaz y esa tendencia a repetir una y otra vez teorías estereotipadas que acaban cobrando carta de naturaleza a fuerza de ser reproducidas hasta la saciedad en todo tipo de publicaciones. Historiadores contemporáneos y especialistas como el profesor José Roda Peña ya se han encargado de desandar ese camino y refuerzan el entorno del taller de Roldán descartando la mano de su famosa hija Luisa. Nombres como el de Hita del Castillo, Montes de Oca y hasta el de Duque Cornejo, por no hablar de teorías más aventuradas que la acercan a Juan de Mesa, han sonado para poner firma al milagro. Pero siempre quedan algunos cabos sueltos, pistas que van y vienen, sin olvidar que Roldán tuvo otras hijas escultoras de las que se ha hablado muy poco.
Dejando al margen las teorías más valientes o menos fundamentadas que la acercan a otras gubias, esta espiral cada vez más enroscada conduce una y otra vez al inmenso taller de Pedro Roldán. Todo gira en torno a esta figura fundamental que no ha sido del todo valorada por la Historia del Arte y sucede en fama a Martínez Montañés revisando el naturalismo de la primera mitad de la centuria en favor de un impresionismo escultórico que va a tener extraordinaria difusión hasta rozar la fabricación en serie de ciertos modelos. En cualquier caso, y a pesar de su evidente cercanía física y estilística, ya quedó hace tiempo atrás la dudosa atribución a la Roldana, la hija del maestro, reforzada por el prestigio de la figura totémica de José Hernández Díaz y esa tendencia a repetir una y otra vez teorías estereotipadas que acaban cobrando carta de naturaleza a fuerza de ser reproducidas hasta la saciedad en todo tipo de publicaciones. Historiadores contemporáneos y especialistas como el profesor José Roda Peña ya se han encargado de desandar ese camino y refuerzan el entorno del taller de Roldán descartando la mano de su famosa hija Luisa. Nombres como el de Hita del Castillo, Montes de Oca y hasta el de Duque Cornejo, por no hablar de teorías más aventuradas que la acercan a Juan de Mesa, han sonado para poner firma al milagro. Pero siempre quedan algunos cabos sueltos, pistas que van y vienen, sin olvidar que Roldán tuvo otras hijas escultoras de las que se ha hablado muy poco.
Pero, ¿qué tiene que ver Ruiz Gijón en todo esto? ¿cuáles fueron los vínculos reales entre el autor del Cachorro y el inmenso círculo de Pedro Roldán? Esos hilos desaparecidos nos pondrían en el camino definitivo para desentrañar parte del misterio que rodea la hechura de una imagen que no se puede separar de la órbita de la inmensa factoría artística de Roldán. Pero la pregunta del millón es saber de quién fue la mano concreta que obró una imagen destinada a convertirse en un icono universal. ¿Sería un simple oficial más o menos aventajado? ¿Es la obra premonitoria de un aprendiz que acabaría convirtiéndose en un gran maestro? ¿Es el hallazgo casual de un escultor oscuro y hoy olvidado? Las imperfecciones anatómicas, la mirada ligeramente estrábica y los extraños errores de simetría parecen apoyar alguna de estas opciones aunque se han aliado con el tiempo para dotar a la Esperanza de esa personalidad intrasferible que la distingue de todas las dolorosas. Y de esa excepcionalidad nace un misterio apuntalado por la escasa estima artística y económica que se tenía en aquella época por las imágenes de vestir, un desafecto que casi ha llegado a nuestros días y que explicaría en parte las dificultades para documentar a la mayoría de las dolorosas de aquella época. No hay que olvidar que, en pleno siglo XX, uno de los primeros escollos que se encontró la coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza fue su condición de imagen de candelero.
Pero hay que volver al siglo XVII: ese escaso aprecio por una imagen de vestir –hoy plenamente superado– que se limita al tallado de mascarilla y manos podría explicar el tibio interés por documentar el contrato de su hechura o acreditar una autoría que sí encontraba fama y prestigio en los retos profesionales que suponían las imágenes de bulto con ropajes estofados, los programas iconográficos de los grandes retablos y los monumentales crucificados. Tal y como apostilla el propio Álvarez Duarte, “artísticamente no se les prestaba la misma atención que a una talla completa o una figura como el Cirineo de San Isidoro. Una virgen de candelero no se tenía demasiado en cuenta para la valía de un escultor”.
 Llegados a este punto, para Luis Álvarez Duarte no hay ninguna duda y esboza una teoría que, lejos de restar, se suma a esta intensa órbita que rodea con fuerza el inmenso y prolífico taller de Pedro Roldán, a sus vínculos evidentes con la obra de Antonio Ruiz Gijón: “Yo lo tengo muy claro: el mismo que ha tallado El Cachorro ha tallado la Macarena. Me resistía a hablar de esta atribución pero lo veía cada vez con mayor certeza y decidí tirarme a la piscina. No se trata de buscar semejanzas sino de encontrar el mismo corte de la gubia, el mismo sentido del oficio, la impronta del imaginero, ciertos golpes de autor que son inconfundibles. Llevo muchos años sosteniendo esta atribución. El Cachorro y la Macarena están salidos de la mismas gubias o al menos dentro de un círculo muy cercano”. Tal y como recalca el escultor sevillano, el Cachorro supone el broche de oro de la escultura policromada del Siglo de Oro, “una Victoria de Samotracia en Crucificado, en la que encontramos una mano, un pulgar, ojos idénticos a la Macarena. El que ha policromado los ojos del Cachorro y el Cirineo de San Isidoro es el mismo que ha policromado los ojos de la Macarena. Y los ojos son una parte íntima y definitoria de la identidad de un artista. Están abocetados, son impresionistas y magistrales, le dan vida a la imagen. Esto reafirma mi teoría de que los ha hecho la misma mano”.
Llegados a este punto, para Luis Álvarez Duarte no hay ninguna duda y esboza una teoría que, lejos de restar, se suma a esta intensa órbita que rodea con fuerza el inmenso y prolífico taller de Pedro Roldán, a sus vínculos evidentes con la obra de Antonio Ruiz Gijón: “Yo lo tengo muy claro: el mismo que ha tallado El Cachorro ha tallado la Macarena. Me resistía a hablar de esta atribución pero lo veía cada vez con mayor certeza y decidí tirarme a la piscina. No se trata de buscar semejanzas sino de encontrar el mismo corte de la gubia, el mismo sentido del oficio, la impronta del imaginero, ciertos golpes de autor que son inconfundibles. Llevo muchos años sosteniendo esta atribución. El Cachorro y la Macarena están salidos de la mismas gubias o al menos dentro de un círculo muy cercano”. Tal y como recalca el escultor sevillano, el Cachorro supone el broche de oro de la escultura policromada del Siglo de Oro, “una Victoria de Samotracia en Crucificado, en la que encontramos una mano, un pulgar, ojos idénticos a la Macarena. El que ha policromado los ojos del Cachorro y el Cirineo de San Isidoro es el mismo que ha policromado los ojos de la Macarena. Y los ojos son una parte íntima y definitoria de la identidad de un artista. Están abocetados, son impresionistas y magistrales, le dan vida a la imagen. Esto reafirma mi teoría de que los ha hecho la misma mano”.  La hipótesis del prestigioso imaginero se apoya en la praxis, en la cercanía casi familiar a las imágenes de la Esperanza y al Cristo de la Expiración, al que conoció de cerca en el rescate artístico que siguió al incendio del templo de la calle Castilla que en 1973 calcinó la primitiva dolorosa del Patrocinio y dañó severamente al Cristo del Cachorro. “Yo estuve con los Cruz Solís cuando lo restauraron después del fuego y entonces lo tuve claro. Después llegué a una segunda certeza al analizar los ángeles y arcángeles del paso del Gran Poder, el Cirineo de San Isidoro, el San Antón del Silencio y al observar la imagen de un santo que se encuentra en el monasterio de Consolación de Utrera firmado por Ruiz Gijón”, señala Álvarez Duarte, que reconoce que “hay muchos cabos sueltos pero los golpes de gubia, la morfología de las orejas, el cuello, el paladar o la dentadura son similares entre el Cachorro y la Macarena. Son cosas que no he visto en otras tallas”.
La hipótesis del prestigioso imaginero se apoya en la praxis, en la cercanía casi familiar a las imágenes de la Esperanza y al Cristo de la Expiración, al que conoció de cerca en el rescate artístico que siguió al incendio del templo de la calle Castilla que en 1973 calcinó la primitiva dolorosa del Patrocinio y dañó severamente al Cristo del Cachorro. “Yo estuve con los Cruz Solís cuando lo restauraron después del fuego y entonces lo tuve claro. Después llegué a una segunda certeza al analizar los ángeles y arcángeles del paso del Gran Poder, el Cirineo de San Isidoro, el San Antón del Silencio y al observar la imagen de un santo que se encuentra en el monasterio de Consolación de Utrera firmado por Ruiz Gijón”, señala Álvarez Duarte, que reconoce que “hay muchos cabos sueltos pero los golpes de gubia, la morfología de las orejas, el cuello, el paladar o la dentadura son similares entre el Cachorro y la Macarena. Son cosas que no he visto en otras tallas”.  Dentro de estas similitudes, el escultor sevillano incide de una manera especial en una nota común: “Los ojos de cascarilla policromados por detrás son idénticos entre todas estas imágenes. Los del Cachorro y los de la Macarena son semejantes. Como el Cristo de la Expiración, la Macarena no tiene los dos ojos iguales: uno es verdoso y otro gris y además tienen un ligero estrabismo”. Álvarez Duarte también se detiene en esa desconocida relación entre el autor del Cachorro y el prolífico Roldán: “Tuvo que haber mucha más colaboración de la que hoy conocemos, una relación mucho más estrecha. Ahí está esa dolorosa del retablo del Sagrario que tiene fragmentos de parecido con la Macarena. Pero yo digo que sí pero no”. Entonces, ¿dónde están esos cabos sueltos que unen la obra de tan grandiosos creadores? Pequeñas piezas sueltas vienen a reforzar la teoría del imaginero. Azares y avatares del patrimonio pusieron en manos de Luis Álvarez Duarte una cabeza de tamaño académico procedente de un retablo que hoy anda muy lejos de Sevilla. La cabeza de un santo con barba, tonsura y un inmenso hachazo en la cabeza, atribuida a Ruiz Gijón, revela numerosas analogías con la imagen de la Macarena, enseñándonos un perfil sorprendente por idéntico y ese cuello en V que caracteriza el suspiro de la Esperanza –la inconfundible tensión de sus cuerdas vocales– además de los imprescindibles ojos de cascarilla y un aire sospechosamente familiar con la antigua dolorosa de San Gil. También comparte unas orejas casi idénticas, tal y como revelan algunas fotografías realizadas durante la restauración a la que fue sometida por Francisco Arquillo en las que podemos apreciar el dibujo de un cogote muy similar al que se recorta en la cabeza de la Virgen y una barbilla poco prominente. Pero hay que detenerse también en el análisis de otras figuras secundarias en las que Luis Álvarez Duarte encuentra nuevas analogías. “El modelado de las manos de los angelotes del Gran Poder nos brinda otro dato muy importante. Suponiendo que las manos de la Macarena no sean originales, ¡qué casualidad que la uña está simulada y no tallada por completo! La uña está ahí pero sin detallarla. Las manos de los ángeles del Gran Poder son las manos de la Macarena”, sentencia el creador sevillano, que también alude a otras características secundarias, “como el entrecejo con el vello hacia abajo, que comparten con el Cachorro, el Cirineo, el San Antón, la Macarena y la Virgen de Roldán del retablo del Sagrario”, sin olvidar “los dientes superiores tallados”, que son una nota común a toda la obra de Ruiz Gijón al que con toda propiedad también se le atribuyen los evangelistas del paso del Cristo del Museo y dos angelotes recientemente redescubiertos que pudieron pertenecer al primitivo paso de las Tres Caídas de San Isidoro.
Dentro de estas similitudes, el escultor sevillano incide de una manera especial en una nota común: “Los ojos de cascarilla policromados por detrás son idénticos entre todas estas imágenes. Los del Cachorro y los de la Macarena son semejantes. Como el Cristo de la Expiración, la Macarena no tiene los dos ojos iguales: uno es verdoso y otro gris y además tienen un ligero estrabismo”. Álvarez Duarte también se detiene en esa desconocida relación entre el autor del Cachorro y el prolífico Roldán: “Tuvo que haber mucha más colaboración de la que hoy conocemos, una relación mucho más estrecha. Ahí está esa dolorosa del retablo del Sagrario que tiene fragmentos de parecido con la Macarena. Pero yo digo que sí pero no”. Entonces, ¿dónde están esos cabos sueltos que unen la obra de tan grandiosos creadores? Pequeñas piezas sueltas vienen a reforzar la teoría del imaginero. Azares y avatares del patrimonio pusieron en manos de Luis Álvarez Duarte una cabeza de tamaño académico procedente de un retablo que hoy anda muy lejos de Sevilla. La cabeza de un santo con barba, tonsura y un inmenso hachazo en la cabeza, atribuida a Ruiz Gijón, revela numerosas analogías con la imagen de la Macarena, enseñándonos un perfil sorprendente por idéntico y ese cuello en V que caracteriza el suspiro de la Esperanza –la inconfundible tensión de sus cuerdas vocales– además de los imprescindibles ojos de cascarilla y un aire sospechosamente familiar con la antigua dolorosa de San Gil. También comparte unas orejas casi idénticas, tal y como revelan algunas fotografías realizadas durante la restauración a la que fue sometida por Francisco Arquillo en las que podemos apreciar el dibujo de un cogote muy similar al que se recorta en la cabeza de la Virgen y una barbilla poco prominente. Pero hay que detenerse también en el análisis de otras figuras secundarias en las que Luis Álvarez Duarte encuentra nuevas analogías. “El modelado de las manos de los angelotes del Gran Poder nos brinda otro dato muy importante. Suponiendo que las manos de la Macarena no sean originales, ¡qué casualidad que la uña está simulada y no tallada por completo! La uña está ahí pero sin detallarla. Las manos de los ángeles del Gran Poder son las manos de la Macarena”, sentencia el creador sevillano, que también alude a otras características secundarias, “como el entrecejo con el vello hacia abajo, que comparten con el Cachorro, el Cirineo, el San Antón, la Macarena y la Virgen de Roldán del retablo del Sagrario”, sin olvidar “los dientes superiores tallados”, que son una nota común a toda la obra de Ruiz Gijón al que con toda propiedad también se le atribuyen los evangelistas del paso del Cristo del Museo y dos angelotes recientemente redescubiertos que pudieron pertenecer al primitivo paso de las Tres Caídas de San Isidoro.
Todos estos datos vienen a reforzar la importancia artística del taller de Pedro Roldán, su influencia en otros creadores que participan de sus aportaciones estilísticas. Según recalca Luis Álvarez Duarte, “Ruiz Gijón, además de un fantástico imaginero, era un gran tallista y con cuatro golpes de gubia te podía resolver el pelo o las masas de las vestiduras. Lo podemos ver en el Cachorro. Tuvo que haber una conexión con Pedro Roldán más allá de su evidente admiración, una intensa relación de taller. Ésa es la clave. Hubo una relación grande. Roldán también da un modelado valiente, un resultado efectista en el que no se termina el pelo, se vuelan los paños: ése es el aire roldanesco que se perpetúa en Ruiz Gijón, al que su obra debió causarle una gran impresión, debió actuar como una auténtica revelación profesional”. El imaginero refuerza estos vínculos: “Nada se puede entender sin Roldán. Él es un gran innovador, y quizá no está valorado del todo. Rompe todos los esquemas. Ves a Duque Cornejo, a Ruiz Gijón, y ves a Pedro Roldán. Sólo nos queda desenroscar el vínculo que los unía…”.
El último gran creador del Barroco Pleno
Francisco Antonio Ruiz Gijón nació en Utrera en 1653. Trasladado a Sevilla desde muy pequeño, pronto inició su aprendizaje con el escultor Andrés Cansino y contrajo matrimonio con su viuda tras el fallecimiento de éste. Después, debió vincularse de alguna manera al prolífico taller de Pedro Roldán con el que le unen evidentes analogías estilísticas y formales. Autor de imágenes y figuras como el Cirineo de San Isidoro o los Evangelistas del paso del Cristo del Museo, mantuvo una notable trayectoria como retablista y consagró el modelo más universal de paso barroco al realizar las andas y los arcángeles del Señor del Gran Poder. Con el Cristo de la Expiración, el Cachorro de Triana, despide toda una época de genialidades. El del Patrocinio es el último gran crucificado del fecundo Siglo de Oro español.








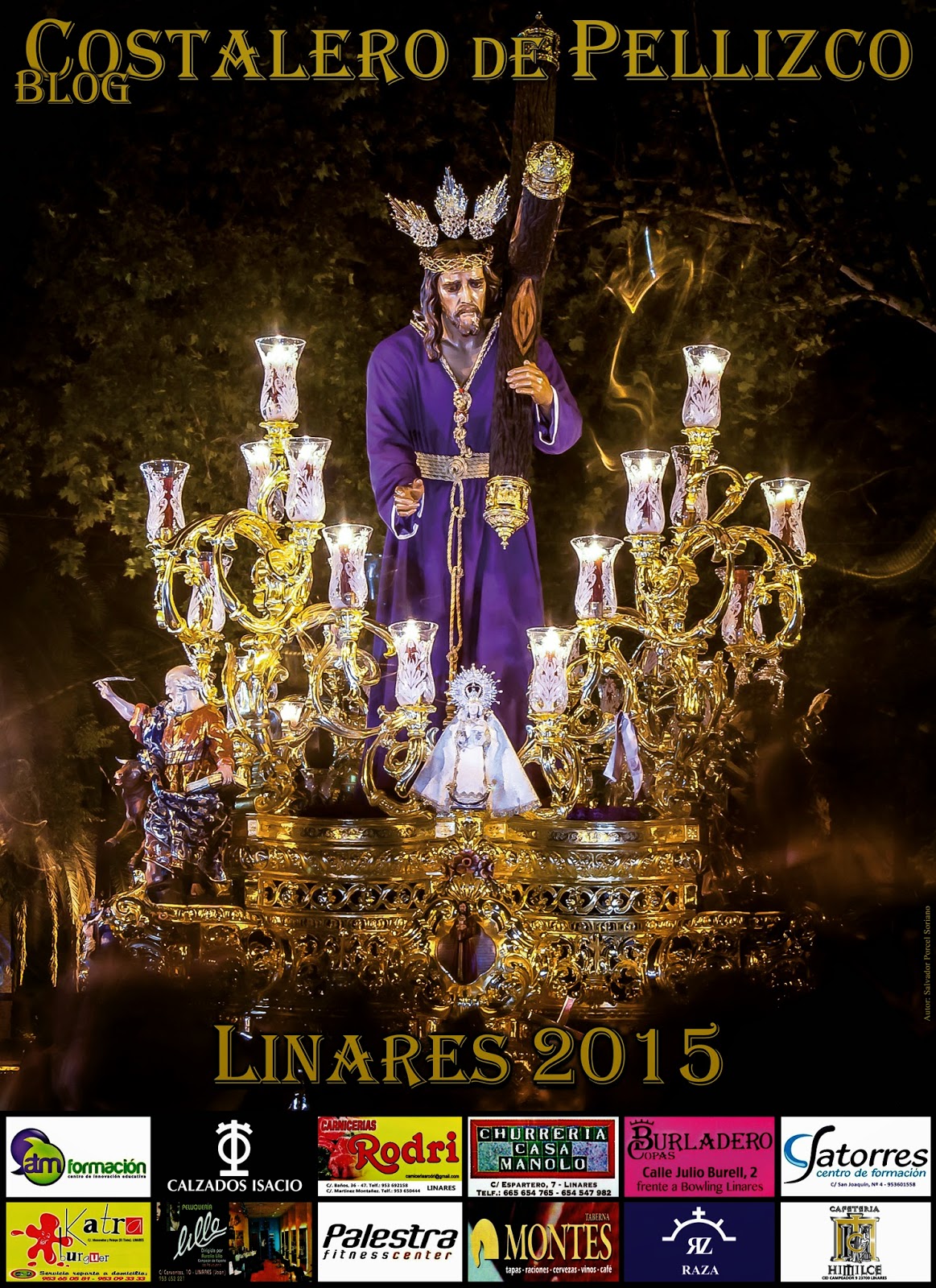












0 comentarios:
Publicar un comentario